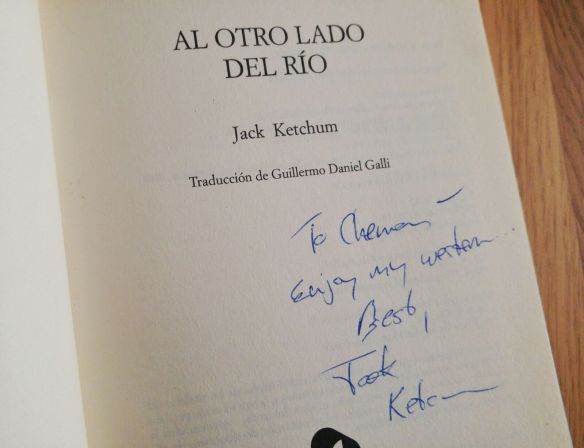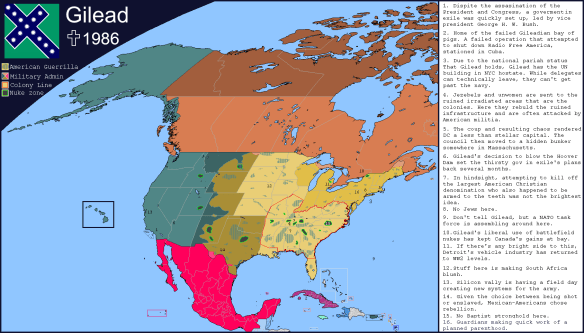Muy buenas tardes a todos, y bienvenidos a otra edición de los Pamundi Music Awards, un cachondo ejercicio anual de pedagogía melómana con el que intento iluminar a toda esa masa de vecinos de Matrix que han nacido con una oreja enfrente de la otra. Gente incapaz de diferenciar en primera escucha All You Need Is Love de un mono tití tocando el xilofón. Fans de Vetusta Morla, de Kings of Leon y de los representantes españoles en Eurovisión (tres colectivos cuya tragedia es que, en cuestión de mal gusto, se encuentran a menos distancia de lo que creen). Personas, en definitiva, más vacías por dentro que el hombre de hojalata de El mago de Oz, necesitadas urgentemente de alguien que les de un abrazo virtual y les descubra, para variar, algo de música con sentido y sensibilidad. Tranquilos, respirad, ya se pasa. Aquí estoy yo. Os traigo el CRITERIO.
Antes de empezar, un inciso: el año pasado pudo parecer que los Pamundi Music Awards evolucionaban desde el artículo escrito hacia el más vistoso formato de videotocho; y sin embargo aquí estoy otra vez, juntando letras. ¿A qué se debe este paso atrás, este retorno a los orígenes? Pues en parte a la falta de tiempo (escribir es algo que me sale solo, mientras que preparar dos vídeos de media hora me supone un trabajo de chinos), pero sobre todo, para qué negarlo, a la cantidad de problemas que acostumbra a poner You Tube a la hora de dejarte emitir pequeños insertos musicales de los álbumes y canciones que vas mencionando. Nunca me lo había planteado, pero ahora entiendo por qué, por ejemplo, en las videoreseñas de Anthony Fantano (en su canal The Needle Drop) nunca suena la música de la que está hablando. Me parece hasta cierto punto lógico que así sea (los derechos de autor y tal), pero yo hago esto para divertirme, no para sacar un duro, y los videotochos del año pasado me dieron tal nivel de quebraderos de cabeza (tuve que subirlos varias veces, y aún así uno de ellos sigue sin poder reproducirse en dispositivos móviles) que no tengo las más mínimas ganas de repetir en esta ocasión. El año que viene por estas fechas ya veremos.
En los vídeos del año pasado, por cierto, cometí un error de bulto: anuncíe que la presente entrega marcaría el décimo aniversario de los Pamundi Music Awards, y resulta que no. Tras bucear en la lista de correo donde en su día empecé esta chorrada, que con el tiempo se ha convertido en una de mis tonterías favoritas del año, he podido comprobar que la primera edición fue la del 2008. O sea, que la número X será la próxima (menos mal que no llegué a encargar la tarta).
Y ahora sí, vamos con el resumen pormenorizado del 2016 a nivel de tariaro-riaros, lariro-riros y chumba-chumbas:
MI 2016 MUSICAL: MUCHO RUIDO, LAS NUECES JUSTAS
Posiblemente éste haya sido el curso musicalmente más mediocre desde que los Pamundi Music Awards existen. En ninguna edición anterior había tenido tantos problemas para juntar 20 discazos y 70 tonadas de artistas distintos que mereciesen conformar lo mejor del año anterior. Todo el mundo coincide en que el 2016 fue un annus horribilis en numerosos aspectos, así que sumar a eso una oferta musical más bien pobre parece casi normal; y no creo que el haber escuchado bastantes menos álbumes esta vez (unos 220 en total, muy lejos de los más de 300 de las últimas dos ediciones) me haya hecho perderme joyas ocultas, sino más bien al contrario: llegado cierto momento, incluso, empecé a tener la sensación de que cada nuevo disco al que prestaba los oídos hacía bajar aún más la nota media y aumentaba mi mala gaita, así que decidí parar y centrarme en re-escuchar con mayor atención lo que sí me había hecho tilín.
Los principales sucesos musicales del año, de hecho, no tuvieron tanto que ver con la edición de ningún álbum como con fallecimientos ilustres: David Bowie, Prince, Leonard Cohen, George Michael, Rick Parfitt, Glenn Frey, Phife Dawg… eso marcó y restó importancia a todo lo demás, aunque en el caso de un artista total como Bowie, el proceso de morir le sirviera de combustible para dar a luz Blackstar, uno de los trabajos más despampanantes, crudos y auténticos de una discografía que pocas veces ha dejado de asombrar. Siete canciones que son verdaderos puzzles sonoros, mezcla de jazz, electrónica industrial, hip hop y lo que le echasen, y con unas letras tan escalofriantes como arcanas (referencias al paganismo, a la bisexualidad, estrofas cantadas en nadsat…), en las que Bowie acepta su «polvo al polvo» y lo interpreta como un proceso de transformación que lo convertirá en un ser eterno. Ante un fin de carrera así de apabullante, es difícil llevarle la contraria.

Lo normal es que una obra como Blackstar, un disco sobre la muerte compuesto por alguien que se está muriendo a toda castaña, hiciera palidecer a cualquier otro álbum conceptual “basado en experiencias personales” que se editase a lo largo del año, y eso es justo lo que me pasó con el The Life of Pablo de Kanye West, un talento natural que sigue pariendo singles descomunales (Famous, Ultralight Beam…), pero cuyas letras autobiográficas sobre “el precio de la fama” llevan ya unos cuantos discos sonándome a murga de pobre chico rico.
En cambio, Beyoncé tiró por los mismos derroteros con Lemonade y triunfó en toda regla (otra vez; y ya van…). Una producción alucinante y unas canciones que esquivan a conciencia el estribillo-chicle para erigirse en un todo narrativo, un alegato confesional sobre la infidelidad vista desde la perspectiva de quien la sufre, y todo ello ilustrado por una película-videoclip de una hora de duración que convierte el set-list en su obra más ambiciosa hasta la fecha (y no me atrevo a decir que sea la mejor porque me faltan algunas escuchas comparadas). Beyoncé ya contaba con unas cuantas canciones dramón sobre sus tira y afloja con Jay-Z, pero Lemonade (cuyo título, al parecer, referencia a su propia abuela, que solía decir aquello de “si la vida te da limones…”) narra una sucesión de vivencias tan íntimas y descarnadas que incluso resultan incómodas de escuchar. O lo resultarían, si no se apoyaran en bombazos de la rotundidad de Formation, Sorry, Hold Up o Freedom, y en ese vozarrón que es en sí mismo un instrumento musical intratable. Si los 50 fueron de Elvis y los 60 de los Beatles, de momento el siglo XXI es incontestablemente de Beyoncé. Sigue ahí arriba, a la sombra de nadie.

El diamante inesperado de año, para mí, fue de largo el We Got It From Here… Thank You 4 Your Service de los veteranísimos (empezaron en esto a mediados de los 80) A Tribe Called Quest. Un comeback/despedida deslumbrante, una especie de compendio de 30 años de hip hop que encadena lecciones de mojo y sartenazos políticos casi sin pausa, y al que aún cabe dar más mérito teniendo en cuenta que Phife Dawg, uno de los miembros fundamentales de la banda, murió cuando todavía quedaban canciones a medio componer. Posiblemente el disco del 2016 que más he escuchado, y con el que más he dado palmas mientras seguía el ritmo.
En un momento de crisis profundísima del indie rock (el intento de revival de los 90 no está colando, y el de los 80 es ya como un meme), aparecieron Car Seat Headrest, una banda a la que yo llevaba 12 discos sin hacer ni puñetero caso, y con el rabiosamente adictivo Teens of Denial se las ingeniaron para volver a enamorarme de las guitarras lo-fi, las melodías gritadas, los crescendos arrebatados y el espíritu “vamos a improvisar un estribillo a ver qué nos sale”. Me costó horrores elegir qué canción de este álbum incluir en la lista de las 70 Tonadas: lo de que no tienen una mala sonará a frase tópica, pero pocas veces me ha parecido más cierto.
Con que Angel Olsen hubiese igualado los registros de su anterior Burn Your Fire for no Witness yo ya me habría dado por contento, pero My Woman no es que supere dicho listón, es que lo pulveriza. Mucho más variado a nivel sonoro pero a la vez mucho más cohesionado, y lleno de unos matices vocales que hasta ahora Olsen no había explorado, o bien yo no había sabido detectar (me parecen brutales sus cambios de tono, del susurro y la fragilidad a la intensidad más dolorosa, en temas como Never Be Mine o sobre todo Shut Up Kiss Me). Siempre había visto a la de St. Louis como una especie de “mini Sharon Van Etten” y ahora en cambio, si me hicieran elegir entre las dos no sabría con cual quedarme. Así de bueno me parece My Woman.

Swans cerraron de manera brillante la trilogía iniciada con The Seer (2012) y seguida con To Be Kind (2014). The Glowing Man es más pausado, más orgánico y menos inmediato que aquellos, motivo por el cual (supongo) decepcionó a algunos fans y críticos, aunque a mí me parece que tiene simplemente un 5% menos de obra maestra que los dos anteriores. Además considero fantástico que, en lugar de poner en piloto automático la máquina de hacer ruido, hayan vuelto a salirse de lo que todo el mundo esperaba, intercambiado la contundencia de apisonadora por sutileza (aún así, temas como Frankie M o el que da título al álbum me ponen el pelo para atrás igual que cualquiera de The Seer). Michael Gira ha confirmado que este disco cierra la actual etapa de Swans, que desaparecen como tales para reformularse en otra cosa; si los fans no supiéramos de lo que son capaces hagan lo que hagan, estaríamos preocupados.
El resto del frente guitarrero supuso una pedrea de errores y aciertos: los Pixies lograron esta vez esquivar el ridículo pero no el cansinismo con Head Carrier, un nuevo manchurrón en lo que hasta Trompe Le Monde había sido una discografía incomparablemente impoluta (nunca pensé que diría esto de ellos… pero me tienen hasta las pelotas). Viet Cong se rebautizaron como Preoccupations (a los gilipollas les ofendía su anterior nombre) y sacaron un álbum homónimo en el que siguieron picando piedra para convertirse en una de las mejores bandas de post-punk del planeta. Los australianos King Gizzard and the Lizard Wizard dejaron de parecerme una extravagancia gracias a Nonagon Infinity, cañonazo desarmante de psicodelia al límite (tan al límite, que el último tema del álbum ni siquiera se cierra, sino que acaba de modo que encadena perfectamente con el inicio del primero y permite seguirlo escuchando en un loop infinito). Cymbals Eat Guitars consiguieron por fin, a la cuarta, un disco al que no se le puede poner un solo inconveniente (Pretty Years). Aparte de ellos, otros artistas como Pinegrove, Minor Victories («supergrupo» formado por Stuart Braithwaite de Mogwai, Justin Lockey de Editors y Rachel Goswell, la vocalista de Slowdive), Jeff Rosenstock o Triángulo de amor bizarro también colaboraron a dignificar el estruendo eléctrico desde prismas muy diferentes.
The 1975 supusieron el “placer culpable del año”, con un disco que sí, será demasiado largo, demasiado accesible, demasiado copión y demasiado pedante (ese título…) pero tiene media docena de estribillos que te hacen levantar la bandera blanca. Las acusaciones de que son una especie de boy band con guitarra, bajo y batería suenan ridículas cuando pones la oreja atenta y descubres cosas tan marcianas como Paris, un hitazo de synth-pop de radiofórmula con una descorazonadora letra sobre la adicción a la heroína. Gustarán más o menos, pero van en serio; y la intro de Love Me no puede ser más molona ni darme más ganas de ponerme a bailar en moonwalk.

Por el flanco de la electrónica, The Avalanches publicaron de una puñetera vez su segundo larga duración, Wildflower, «sólo» década y media después de su debut. Lo hicieron en medio de unas expectativas tan imposiblemente infladas por ver cómo continuaban el legado del imprescindible Since I Left You, que a la vez decepcionaron y maravillaron (aunque las partes de su disco que no me gustan se las perdono, y en cambio las que me gustan me parecen enormes). Jenny Hval armó con Blood Bitch su disco más compacto y fácil de escuchar, sin sacrificar por ello ni un gramo de hipnotismo fantasmagórico ni querencia por lo bizarro (no podría ser de otro modo, en una obra que mezcla menciones al vampirismo, la menstruación y Virginia Woolf). Underworld dieron un golpe sobre la mesa con Barbara Barbara, We Face a Shining Future, para anunciar que quizás ya no sean tan relevantes en el panorama del techno actual como lo eran en el de hace 20 años, pero que en lo fundamental (las canciones) siguen sonando igual de bien.
En un año lleno de divas que en general me produjeron la mayor de las indiferencias (los nuevos trabajos de Lady Gaga, Rihanna, Ariana Grande y, sí, lo siento, también el aclamado A Seat at the Table de Solange, me han aburrido cosa mala, más allá de algún que otro single), apareció de repente Ngaiire, una cantante de Papúa Nueva Guinea en la que no se fijaba nadie (y, por desgracia, sigue sin fijarse demasiada gente fuera del circuito australiano), y nos regaló Blastoma, toda una explosión de frescura, energía y colorido. Pop comercial inteligente y bien ejecutado.
PJ Harvey, ANOHNI (antes Anthony and the Johnsons) y Kate Tempest aportaron los tres álbumes más llamativos en cuanto a activismo político. A Polly Jean, The Hope Six Demolition Project le quedó poco cocido (no es un mal disco, pero sí es la primera vez que publica algo que me deja frío). A ANOHNI, su Hopelessness le salió rarísimo, con unas letras directas, explícitas y desprovistas de toda ironía que en algunos casos brillan (Drone Bomb Me es posiblemente la canción con la letra mas putamente ama del año), mientras que en otros caen un tanto en la autoparodia involuntaria (Obama parece una jota cantada por un tenor borracho). La que salió mejor parada de las tres fue sin duda Kate Tempest: los lisérgicos, lúcidos y ásperos recitados de Let Them Eat Chaos son un directo a la mandíbula de una sociedad occidental (sobre todo la británica, aunque temas como Europe is Lost nos tocan a todos) que cada vez se asemeja más a un mal episodio de Black Mirror.

Entre los discos notables que no han pasado el corte de los Pamundi Music Awards 2016 me gustaría destacar, por especiales y diferentes, el Splendor & Misery de clipping., historia de ciencia-ficción narrada en clave de hip hop fraseado a mil por hora, con tal nivel de detalle técnico que casi parece una aventura del juego de rol Traveller (una ida de olla algo dura de escuchar de punta a cabo, pero al mismo tiempo fascinante); el The Wilderness de Explosions in the Sky, que por momentos (bastantes) reverdece aquella capacidad para transportarte a lugares cálidos y mulliditos que tenían cuando editaban maravillas como The Earth Is Not a Cold Dead Place; o el punk-pop vitamínico de Alice Bag, leyenda de la escena chicana que ha tenido que esperar hasta los cincuenta y muchos años para poder reivindicarse como solista, y lo ha hecho con un trabajo que mezcla energía, activismo, oficio y emoción a partes iguales (Inesperado adios, el baladón mariachi de cierre, pone los pelos de punta).
Y eso, básicamente, es lo que me ha cundido el 2016 en cuanto a música. Sin embargo y como de costumbre, mucho más elocuentes que cualquier artículo que os pueda escribir al respecto son mis ya habituales listas de Los 20 mejores discazos y las 70 mejores tonadas del año. Así que si os parece bien, dejémonos de parrafadas y démosles un repaso en los dos siguientes posts:
Los 20 mejores Discazos del 2016
Las 70 mejores Tonadas del 2016